 |
 |
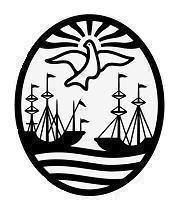 |
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
25/01/2019 Un lobisón suelto en Versalles 2
Aquí la segunda de las tres
entregas de este cuento:
Otros aseguran que el mito nació en los años 50, cuando un perro rabioso, más precisamente un husky siberiano, se escapó de la perrera y vagó por el barrio durante un buen tiempo. Por aquellos años aquella raza no era tan popular como lo es ahora, y su aspecto lobuno habría promovido cierto pánico entre los vecinos. También se cuenta que algunos de los que participaron en la filmación de la famosa comedia Esperando la carroza, la cual se rodó en Versalles, dijeron haber visto en cierta ocasión «una figura extraña, como la de un perro enorme, que pasó corriendo a unos veinte metros de donde estábamos trabajando». Están los que especulan con que este comentario fue la chispa que encendió el mito. O puede pensarse, igualmente, que el rumor ya existía, y alguno de los cineastas, influenciado por el mismo, lanzó la alarma ante el primer gran danés que pasó corriendo. Decidimos investigar los mismos orígenes del barrio y ver si allí hallábamos algo que guardara relación con nuestro mito. Encontramos un dato: se cree que en tiempos remotos, cuando la tierra que hoy forma parte del barrio estaba habitada únicamente por yuyos y gauchos matreros, existía un gran osario donde se enterraban a aquellos que carecían de familia y a los excluidos de la sociedad. Esta creencia no solo habría generado ciertas historias, muy recientes algunas de ellas, acerca de luces malignas y fantasmas rondando lo que habría sido aquel enorme sepulcro, sino que también sería la culpable de propagar el mito del lobisón. Ya hemos citado las Bucólicas de Virgilio.
En la número VIII puede leerse: Muchas veces he visto a Meris convertirse con ellos en lobo y esconderse en los bosques, sacar muchas veces las almas de las tumbas profundas y cambiar de sitio las mieses sembradas. Los cementerios están relacionados con los hombres-lobo de manera directa, al menos en las viejas tradiciones. Se dice que los licántropos, si tienen la posibilidad de elegir, optan por mutar de hombre a lobo sobre la tierra de un camposanto, habiendo defecado previamente entre los sepulcros. También se los suele describir hurgando las tumbas con sus pezuñas hasta desenterrar los huesos e incluso, una vez expuestos, revolcándose sobre ellos como un perro sobre el césped. Una estructura traída de Inglaterra, un husky rabioso, unos cineastas supersticiosos o una antigua necrópolis bajo los pies de los habitantes de Versalles.
Un mito, muchos caminos. Un axioma en el universo de las leyendas urbanas. «Satanás» Lo encontramos en nuestra segunda visita al barrio, revolviendo un tacho de basura en la plaza Ciudad de Banff, como un lobisón hurga una sepultura. Estaba borracho. La persona que nos lo había señalado, un anciano que esperaba sentado en un banco del parque a que la Muerte lo pasara a buscar (esas fueron sus palabras), nos dijo que difícilmente halláramos a «Satanás» en otro estado que no fuera ese. Entonces no esperamos más y lo abordamos mientras exprimía sobre su rostro vuelto hacia el cielo un cartón de vino que había sacado del tacho. —Puta madre —el borracho hablaba arrastrando las palabras, como era de esperar, pero se le entendía bastante bien. Parecía conversar con la retorcida cajita de vino—.
Antes te tiraban por la mitad, amiga, pero ahora no te dejan ni una gota adentro. ¿Cómo hacen? Te meten un papel secante y después se lo chupan. ¡Qué tiempo de miseria! —Perdón, ¿usted es a quien llaman «Satanás»? —fue nuestra entrada. —Así no me llaman —respondió—. Así me llamo. El hijo de puta de mi padre me fue a inscribir con un pedo de novela, y me puso así. Y nunca me pidió perdón. Bue', tampoco vivió tanto para hacerlo. —Nos dijeron que usted asegura haber visto, en esta plaza, a una criatura un tanto especial… —¿Criatura? Yo le digo «criatura» a los bebés. Ustedes hablan del bicho ese, del lobisón. No sólo lo vi: me cagué a trompadas con esa fiera. Pero acá nadie me cree. Piensan que como tomo digo boludeces. Y no se dan cuenta de que es todo lo contrario. Un curda es el tipo más honesto del mundo. Hecho mierda, pero honesto. —A nosotros nos encantaría escucharlo. —Mmmm… forasteros —nos dijo mirándonos de arriba abajo con sus ojos vidriosos. Aquella palabra sonó extraña en la oscilante boca del ebrio—. Bien, amigos, si me invitan una copita, les cuento todo. «Satanás» arrojó el irreconocible envase de cartón carente del preciado néctar y se puso en marcha, supusimos, hacia algún bar de su agrado. Cuando pasó junto a nosotros pudimos distinguir, asomando de uno de los bolsillos del rotoso blazer que vestía, lo que parecían las hojas ajadas y amarillentas de un libro ya sin tapa. Seguimos al hombre, o al hedor a alcohol y suciedad que dejaba tras él, unas pocas cuadras. Se sentó en un bar sobre la calle Álvarez Jonte. Nosotros lo imitamos.
Por suerte había solo dos mesas ocupadas y estaban en la otra punta del salón. Igualmente vimos la incomodidad que despertó nuestro acompañante en las caras de los mozos. Uno de ellos nos miró con el ceño fruncido, luego le dijo algo a la persona que estaba detrás de la barra y empezó a caminar hacia nuestra ubicación. Nos iban a pedir ¿amablemente? que nos retiráramos, no había dudas. El bar ya se había llenado de perfume a «Satanás». —¿Qué se van a servir? —preguntó el mozo para nuestro asombro, aunque sin cambiar su gesto de disgusto. Nosotros pedimos un té y un café. «Satanás» pidió un vaso del tinto de la casa. —No me pueden echar de acá. Me deben un favor —nos confió nuestro interlocutor con una enorme sonrisa, después de que el mozo se retirara. Cuando nos trajeron las infusiones y el vaso de vino, los otros clientes ya habían abandonado el bar. «Satanás» bebió de un sorbo la mitad de su vaso. —¡Ah! Esto sí es jugo de uva —dijo mientras se secaba la boca con el dorso de la mano—.
Y ahora, a lo nuestro. Les dije que el borracho es el tipo más honesto del mundo, así que vaya cumplir con mi promesa. Esto, amigos míos, es lo que pasó el otro día. Hice algo que no se debe hacer: quedarse de noche en la plaza Ciudad de Banff. Todos en el barrio saben que ahí pasan cosas raras. Se escuchan voces, se ven duendes y se juntan las brujas; y me refiero a brujas en serio, con escoba y todo. Pero tenés que tener mucha mala leche para encontrarte al hombre-lobo. Es que para verlo se deben dar muchas cosas: tiene que haber luna llena, el viento tiene que soplar del sur, y qué sé yo cuántas boludeces más. A lo sumo se aparece dos o tres veces al año, no más que eso. Esas noches te conviene rajar. Acá en el barrio no queda nadie.
—Por miedo al lobisón —dijimos aprovechando que «Satanás» apuraba la segunda mitad del vaso. —No, si va a ser por miedo a que se les caiga la luna encima. ¡Claro, queridos, rajan para que no se los morfe la bestia peluda! Pero como yo me quedé dormido en un banco de la plaza y después me dio fiaca irme, la ligué. —Entonces es verdad lo del enfrentamiento. —¿Ustedes qué piensan, que es todo una joda esto? Me desperté y estaba ahí, soplándome en la cara, mostrándome los dientes. Y si creen que yo tengo feo olor, ni se imaginan el tufo que despide ese bicho, hasta me dio ganas de vomitar, y mirá que yo metí el naso en cada cosa. Silencio. —¿Y? —preguntamos. —¿Quieren que siga? Pídanme otro vasito, pero que sea de blanco esta vez. Cuando llegó el vino, «Satanás» volvió a tomarse la mitad de un sorbo. Mientras lo hacía, su rostro, a través del vaso lleno de la bebida alcohólica, se veía deformado, como si estuviéramos entrevistando a un monstruo. —Cuando abrí los ojos y me encontré con esa carita peluda, casi me agarra un infarto. Pero como no me agarró, me dije «loco, ya estás en el baile, así que bailá». Y ahí nomás nos trenzamos. Yo fui boxeador, así que le acerté un par de trompadas que lo hicieron chillar como cuando pisás a un perro. Igual el turro me sacó un par de pedazos, miren. «Satanás» nos mostró dos grandes costras de sangre seca, una en el cuello, semicubierta por el blazer; la otra, a la altura de las costillas, se la veía a través de un agujero en la camiseta que llevaba debajo del abrigo.
No pudimos evitar ser presa de otro déjà vu: El loco Sandoval mostrándonos sus heridas en un bar frente al cementerio de Chacarita (ver «El último taxi» en Buenos Aires es leyenda). Nuestro compañero de mesa continuaba con su relato: —… primero pensé que no me había despertado todavía, que seguía soñando, pero con los golpes me despabilé del todo. De lo que estaba seguro era de que el vino no tenía nada que ver. Yo me despierto bien enterito. Recién levantado te puedo recitar todos los poemas de Prost; así que al hombre-lobo no me lo imaginé ni nada por el estilo, como dicen algunos. Estaba ahí y punto. Nos abstuvimos de preguntar algún dato biográfico acerca del poeta citado, dejamos que «Satanás» vaciara su vaso con un nuevo sorbo, y continuamos escuchándolo. —Zafé porque las brujas lo llamaron. ¿Ya les dije que esa plaza es rara, que viven brujas y todo eso, no? Bien. Las brujas dominan al hombrelobo, él les hace caso, como si fuera su mascota. ¡Otra que un rotweiller! Igual no se crean que lo llamaron para salvarme, ni en pedo. Seguro que lo querían para otra cosa y conmigo estaba perdiendo el tiempo.
Tenían que hacer lo que pensaban hacer antes de que la bestia se transformara de vuelta en un cristiano, así que cada minuto contaba. —¿Y usted sabe para qué tipo de cosas lo usan al lobisón? —Para hacer el trabajo pesado, el bicho es carne de cañón. Las hijas de puta hacen maldades, como las que le hicieron a mi esposa y a mis hijos. Para eso son brujas, ¿no? De repente los ojos de «Satanás» se pusieron más vidriosos que nunca. Era el brillo de las lágrimas, del dolor. No hizo falta que dijera nada más. Acabábamos de conocer la razón de su alcoholismo. —¿Y tiene idea de quién puede llegar a ser el hombre-lobo? ¿Quién en el barrio lleva a cuestas la maldición? —Se señalaron a muchos, pero nunca se supo la verdad. Hasta yo caí en la volteada. Algunos dicen que no es de acá, que las brujas lo traen de otro lado. ¡Qué sé yo! Una cosa es segura: el bicho ese es más viejo que el barrio. «Satanás» se levantó. La mirada angustiada surgida luego de nombrar a su familia aún estaba ahí. —Bueno, señores, ha sido un gusto.
Me voy con mi canto a otra parte. Pero antes, como me cayeron simpáticos, les dejo un dato más —el hombre sacó de su bolsillo aquel libro ajado y sin tapa que en un comienzo nos había llamado la atención. Nos exhibió el ejemplar como un vendedor ambulante exhibe una guía «Filcar»—. Acá está la última prueba de que el cuento del hombre-lobo de Versalles no es ningún cuento. ¿Vieron cómo juego con las palabras, no? En aquella gastada primera hoja se leía el título de la obra: Investigaciones acerca del universo. El nombre del autor debía haber estado en el pedazo que le faltaba a la página. —¿Ustedes se creen eso de que al barrio le pusieron Versailles en honor al palacio francés? Sí, Versailles con «i». Ahora, en la era de las abreviaturas, le dicen Versalles, pero el nombre original es con «i». Les vuelvo a preguntar: ¿se creen esa versión del porqué del nombre? Es muy pintoresca, nadie la pone en duda; pero dos tipos como ustedes deberían dudar de todo. Hasta de lo que yo digo, porque recién les mentí: el primer nombre del barrio no fue Versailles, no. Los primeros habitantes le decían de otra manera. «Versipelles», le decían.
Ese primer nombre es la prueba de
que ya en aquel tiempo el lobisón visitaba estas tierras. Después
llegó Guerrico, le sacó dos letras, le agregó una y listo, todos
dejaron de hablar de la bestia peluda para llenarse la boca con el
palacio franchute. «Satanás» había dejado la mesa y se acercaba a la
puerta de salida. —¿Pero qué significa «Versipelles»? —preguntamos a
coro. —¡Epa! ¿Y el espíritu investigador, muchachos? ¡Que no se
diga! Búsquenlo ustedes que son los expertos, no sean cómodos. Y
mientras tanto… disfruten del misterio. Y se fue. «Satanás»,
tambaleando, cruzó el umbral y se alejó, llevándose, como él dijo,
su canto (y su hedor) a otra parte. No fue fácil rastrear el libro,
pero finalmente llegamos hasta él. O hasta lo que pudimos conseguir
de él.
Por Rodrigo Marcogliese Fuente: Guillermo Barrantes / Víctor Coviello |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
